La conocida personalidad del fotógrafo alemán Kurt Hielscher (1881-1948) no necesita apenas presentación. Su visión fotográfica de España recogida entre 1911 y 1918 –repleta de paisajes con barrancos y estribaciones montañosas, solitarios montes de prominentes picos nevados; templos y ermitas, palacios y plazas monumentales, todas aún en virginal decadencia; caseríos y caminos, ríos y albercas, contornos y puentes de poblaciones engastadas en pedregosas serranías; hitos arquitectónicos de la historia de España, captados en solemnes exteriores o en la íntima memoria de su interior; meditadas ambientaciones humanas, tanto en el paisaje como en el monumento, escenas de excavaciones y ruinas romanas, y por supuesto el tipo humano regional, con sus indumentarias y abalorios, entre ellos, aunque con moderación formal, el traje de Lagartera o de La Alberca– no podía pasar desapercibida al coleccionismo de la Hispanic Society, quien compraría más de 1.600 fotografías suyas al marchante alemán Berthold Hemme. Retenido en España durante la Primera Guerra Mundial, aprovecharía “el tiempo de mi involuntaria permanencia –confiesa Hielscher– para visitar y estudiar hasta los más desconocidos rincones de la tierra española. Recorrí el país en todas direcciones: desde las altas cimas de los Pirineos hasta las playas de Tarifa, desde las selvas de palmeras de Elche, hasta las olvidadas, primitivas aldeas de Extremadura”. Sus fotografías, publicadas en 1922 en su libro Das unbekannte Spanien [España incógnita], abrirían al mundo europeo y americano un imaginario español bien diferente del pintoresquismo de años atrás.
En ese “gran museo de arte abierto, que encierra la riqueza cultural de las épocas y los pueblos más diversos” que era para él España, abordó, con su riguroso cartesianismo fotográfico, frontales panorámicas de pueblos y paisajes históricos abarcadoras de densos y apretados registros, estudiadas perspectivas de ciudades amuralladas y atravesadas por ríos y montañas, posados humanos con la mirada fija en el objetivo y estratégicamente escenificados, plazas mayores, como la de Medinaceli, desde el ámbito claustral y aun religioso de sus pórticos. Y no descuidó someter la visión del monumento –desde la estrategia de la fotografía arquitectónica– al clima y al contraste de sus usos, como ese altivo Palacio Real de Madrid elevado ante un mar blanquecino de saturados tendederos de ropa, o ese entrevisto acueducto de Segovia en sus opacas sombras arrojadas sobre la panorámica de la ciudad. Como tampoco eludió reflejar la distinción de las playas y paseos marítimos, de transeúntes y embarcaciones donostiarras, el jolgorio carnavalesco adueñado del Paseo de Recoletos de Madrid o la Barcelona modernista de Gaudí, incluidas sus farolas de la Plaza Real.
Acaso una de las presencias fotográficas más sorprendentes en esta selección de imágenes que se extraen de los fondos de la Hispanic Society sea la obra fotográfica de Anna M. Christian. Viajera por España en el año 1915, aconsejada por Sorolla, quien la conoce en Nueva York cuando visitó la Hispanic en 1909, esta distinguida y adinerada dama de la alta sociedad neoyorkina, con estudios universitarios de arquitectura y experta fotógrafa amateur, reunió una colección de fotografías de más de dos mil piezas sobre España, en las que se presiente la idea de la fotografía en tanto testimonio visual de sus viajes. Huntington, que admiró su obra, organizó a su regreso a los Estados Unidos una exposición de sus fotografías, y la Hispanic Society al año siguiente, en 1917, adquirió 631 piezas, volviendo a comprar 106 fotos nuevas en 1922. Debió regalar a Sorolla una copia de ellas, lo que explicaría la duplicidad de numerosas fotografías conservadas en la Hispanic y en el actual Museo Sorolla de Madrid.
Con independencia de sus calidades fotográficas, que las posee, estas imágenes tienen el singular valor documental de registrar visualmente el “ha sido” de la mirada y del inmediato entorno cultural y humano del propio Sorolla en el momento (1915) de la presencia de Anna M. Christian en España, precisamente cuando estaba inmerso en la realización de la Visión de España. Como relata el corresponsal del diario ABC en Nueva York, Miguel de Zárraga, en el año 1929, en el artículo de sociedad que escribe sobre “Las amigas de España” [ABC, 13 de septiembre de 1929] y, más en particular, sobre Anna Christian: “su primer amigo allá lo fue el gran Sorolla, que la orientó en su deseo de conocer, no la España de pandereta, sino la real y maravillosa, inmortalizada en múltiples monumentos artísticos”. Constatamos esta amistad, esta cercanía familiar, en los retratos del propio Sorolla y su familia en Jaca (Huesca), en las fotografías de su entorno amistoso y cultural (el taller del ceramista Daniel Zuloaga en Segovia), o en la presencia espontánea y casi anónima del propio Sorolla en algunas fotos, anotadas en el dorso de las mismas por la propia Christian, como la vista del “Arco que conduce a la plaza de Zocodover de Toledo”, donde puntualiza “Sorolla visto de espaldas”.
Pero más sugerentes son las imágenes, los lugares, o los pormenores de sus fotografías, muchos de ellos prolongados al dorso de las fotos con anotaciones que delatan su exquisita curiosidad de culta turista atenta a la memoria de los instantes. A través de ellas presentimos la proximidad de los consejos, una esponjada oralidad de los intereses culturales y artísticos de Sorolla, contagiada de temas e ideas que han sido ya pintados o están en proceso de creación, los cuales Christian simultanea desde el lado amable y aleatorio de la captación fotográfica. Nada más alejado de las simplificadoras deudas sorollistas con las fotografías de Christian, fechadas desde su anonimato en los años finales del siglo XIX, como en ocasiones se ha supuesto. De darse alguna influencia cabría pensarla en un sentido inverso, y en todo caso esa sería la de la visión de España de Sorolla, una imagen antes meditada y sentida que pintada. No deja de ser revelador el encuadre fotográfico del Arco de Toledo, centrado en la piara de cerdos y en los porqueros, con un Sorolla de espaldas atento a la escena, justo dos años antes de pintar su Mercado de Extremadura.
Es, por ejemplo, en sus fotos de temática valenciana donde mejor percibimos el contagio de la mirada de Sorolla en sus fotografías. Por ellas discurren los escenarios de la vida moderna valenciana de su tiempo que no son otros que los de Sorolla, u otros pintores de su época. Contemplamos la playa de la Malvarrosa, con un marcado acento sorollista, pero también propio de una imaginería ya establecida, con instantáneas de sus barcas varadas y velas hinchadas, con pescadores comiendo en ellas, el regreso de la pesca del bou, niños chapoteando en la orilla, con sombrillas; Godella, próxima a Valencia, en esos momentos una población de interior convertida en colonia de veraneantes de la nobleza y alta burguesía valenciana, con un panorama intelectual y artístico nada desdeñable, vista en este caso en el exotismo de sus cuevas, miradas en sus primorosos ajuares repartidos por apretadas salas de estar, cocinas y dormitorios –“colchones enrollados durante el día”, anota Christian–; palacios como el de Albalat dels Sorells –“antiguo castillo del siglo XV”–, captado con exposición prolongada y sensible encuadre arquitectónico, o el de la Casa de la Duquesa de Pinohermoso de Xàtiva, puntualizado en sus peculiaridades históricas (“imprenta en la sala árabe” o “depósito de agua de estilo primitivo”) y así múltiples imágenes de embalaje de cebollas, barracas de la huerta, calles de Alicante o del Palmeral de Elche.
A la vista del periplo viajero y fotográfico de Anna M. Christian nos asombramos ante el complejo juego de espejos que la modelada imagen de España transmitida por Sorolla logró en Norteamérica. Si sus pinturas lograron despertar y crear una efervescente y admirada visión de lo español, su amistad e influencia intelectual sobre Anna Christian y sus fotografías, generaron también otros ecos, si se quiere menores y anecdóticos, de lo español en la sociedad neoyorkina. Una selección de las dos mil fotografías que Christian reunió de sus viajes a España, tan impregnadas de sorollismo hispano, fueron objeto de múltiples proyecciones al ampliarlas, colorearlas y positivarlas. Como nos detalla, admirado, el corresponsal de ABC en el año 1929, Anna C. Christian, multimillonaria norteamericana entusiasta de lo español, organizaba galas benéficas con la proyección de sus fotografías: “cuantos contemplan sus proyecciones sobre una pantalla se quedan deslumbrados. Porque en esa pantalla, que nada tienen que envidiar a la del más moderno teatro cinematográfico, hombres y mujeres desfilan en su tamaño natural, y los edificios que les rodean, destacándose con sus propios colores, producen la impresión de que asomándonos a un invisible ventanal, estamos contemplando a España”.
La obra y personalidad de Ruth Matilda Anderson (1893-1983) es fuera de toda duda coda de la selección de imágenes que integran los fondos fotográficos de la Hispanic Society. Sin la labor fotográfica de Anderson, sin sus diversas misiones por tierras de España entre los años 1923 y 1930, las expectativas de Huntington por el entendimiento enciclopédico de la tradición castiza española desde la imagen habría quedado mermada, diluida en un coleccionismo global y neutro. Contemplado desde nuestra perspectiva, la ecuación Anderson/Huntington tiene un aire de familia análogo al que por esos mismos años estaba fraguándose entre fotógrafos y arquitectos. Tal es así que es posible afirmar que gracias al “objetivo” de R. M. Anderson, a su disciplinada estrategia fotográfica y también a su meticulosa sensibilidad, Huntington –junto al encargo de la Visión de España de Sorolla– pudo lograr modelar, dar contenido específico y posteridad a sus ideales museísticos y recopilatorios de las tradiciones españolas.
La ingente producción fotográfica de Ruth Matilda Anderson, que superó las catorce mil tomas, recorriendo zonas rurales, ciudades y pueblos de Galicia, Asturias, Salamanca, Zamora, Extremadura, La Mancha, Islas Canarias o Huelva, partía del imaginario español pintado por Sorolla en su Visión de España. Por sus series fotográficas transitan, pues, escenas de pesca, de ganadería, de descorches de árboles, almazaras, secaderos de jamones y un sinfín labores agrícolas, con tipos humanos y oficios diversos, pescadores, mejilloneras, rastrilladoras de sal, cabreros, afiladores, hojalateros, vaqueros, lecheras, músicos y fotógrafos minuteros de pueblo, artesanías, indumentarias, todo un hábitat plural de interiores domésticos, fondas o almacenes, de capeas y novilladas lugareñas, fiestas, romerías y procesiones patronales, paisajes y ambientes monumentales en numerosos casos buscados desde puntos de vista similares a los adoptados por Sorolla. Pero a su vez en muchas de estas fotografías se perfila con contundencia su singular ojo, marcadamente fotográfico, que con precisión admirable fija, excluye o amplifica, y nos permite admirar, además de otras miradas, su clarividente autobiografía escrita en la imagen. Advierte oficios no tan rurales pero con un pie ya puesto en el ayer: el botones del casino, ceñido con polainas y zapatos de cuero, cimbreado con la bandeja de cafés, posando sonriente en medio de una calle de Zafra (Badajoz) con el contrapunto del limpiabotas lustrando los zapatos del indolente alcalde, la ornamental “ama de cría” de La Coruña, el repartidor de hielo –en contraluz- de Vigo o el ademán hosco del albañil de La Coruña, atosigado durante el almuerzo, sentado al pie de la pila de ladrillos, con su mujer y la cesta de mimbre. Arranca gestos imprevistos, algunos de una ternura intemporal, ausente de aspavientos sentimentales, o retrata oficios y trabajos con noble distancia, obteniendo una serena cercanía humana, sin forzar la glosa social. Anderson capta en ocasiones las afecciones humanas con una singular emotividad. Nos enternece la belleza del gesto sufrido de la niña soportando el temible bodegón que es ese, a todas luces, excesivo sombrero de Montehermoso; el cansancio y acaloramiento del niño penitente de Jerez de los Caballeros, de impávida expresión, mezcla de dulzura y vivacidad, con el capirote levantado mostrando el ademán inocente de su rostro, embutido en la espesa túnica blanca sobre un rudo adoquinado; las caras encendidas de los niños tras los cristales gastados de la ventana de un pueblo de La Coruña; o la gentil apostura, casi proustiana, del joven que aguarda, con los libros bajo el brazo, la salida del autobús en Vigo. En otros retratos aprehende ensoñaciones cotidianas de una suavidad fotográfica insólita que traen a la memoria el aura intimista de la pintura de género holandesa: la seductora afabilidad de la vendedora de botones y pan de La Coruña, la insospechada naturalidad con que mira ladeada a la cámara la mujer de Montehermoso, o la envidiable naturalidad fisonómica de serena y familiar expresividad femenina de las tres hermanas y la madre de la taberna de Padrón (La Coruña).
Discurren por algunas de sus fotos una visión cotidiana atenta al pormenor que se expresa desde la estrategia fotográfica más estricta. No importa el lugar o el paisaje, tampoco el oficio que desea documentar. Anderson por momentos se demora en escenas de una intensidad natural insólita, productos de felices acasos instantáneos, en donde la anécdota suplanta la descripción, como ocurre en la imagen de los dos vendedores de cántaros de Toro (Zamora), en tranquilo diálogo, encajonados en sus claustrofóbicas covachuelas, casi féretros de ruda madera, o captura, entre el movimiento de los hábitos henchidos y tocas almidonadas, el gesto mitad adusto, mitad sorprendido ante la presencia de la cámara, de los dos monjas de San Vicente Paul, de Las Palmas de Gran Canarias (1930). En el discurrir de sus reportajes, saltan “instantes decisivos”, que capta de un solo golpe fotográfico el clímax del tiempo y lugar, al yuxtaponer realidades rotundas en sus elocuentes silencios fotográficos, en esclarecedores plano y contraplano, como la imagen de la calle de Corredera de Plasencia en la que simultanea el indolente discurrir de dos lugareños a caballos con el simétrico letrero que anuncia en lo alto del soportal la casa de coches “FIAT”, o la paupérrima soledad de la biblioteca de Val de San Lorenzo, con aspecto de casalicio de estación de Vía Crucis, con el letrero y unos solitarios libros en el estante por únicas señas de identidad. Da valor objetual, casi metonímico, a utensilios, como el torno en primerísimo plano del molino de Jerez de los Caballeros, que una Mariana Yampolsky, unas décadas más tarde, no habría dudado en rotularlo como columna salomónica.
Acaso una de las fotos más sólidas de esta selección y que mejor cifra la épica reinvención fotográfica que impregnaron los argumentos de su aventura española, sea la perteneciente a la espectacular serie de la pesca del atún en la Isla Cristina (Huelva). Me estoy refiriendo a la del pescador faenando, sorprendido en pleno fragor de la captura del atún, empapado y descalzo, en inestable equilibrio, casi resbalando en la borda del barco. La belleza frenética y exaltada del riesgo envuelta en la dureza visual de sus contrastados grises y fulgores metálicos nos aguijonea el ojo. Y es también el halo silencioso fotográfico el que nos precipita a sentir presencias ausentes, atronadoras voces, griteríos, aletazos bruscos y chapoteos, intensos olores salinos, densas espumas teñidas de rojo. Sentimos, desasosegados, el trepidar de la cámara, la zozobra de la propia Ruth M. Anderson. Evocamos las grandiosas escenas de la pesca del atún en Ayamonte de Sorolla, origen de esta fotografía. Y afortunadamente nos reconforta el milagro de las incontaminadas liturgias de las formas artísticas. Aquí, sin duda, asistimos también a la belleza formal de la representación, y además al asombro de la fotografía, al de sus descaradas presencias sustraídas, al vigor irrepetible de sus ausencias, con su infinita capacidad de procrear en nosotros —privilegiados espectadores— otras vidas.
inicio del capítulo 



![JEAN LAURENT, 1874-92. El descaso de los pastores [La halte des bouviers (d'apres nature)]. Castilla la Nueva: Toledo](http://joaquinberchez.com/wp-content/uploads/espejo-xix-04-512x367.jpg)









![Casiano ALGUACIL, 1862-1906. [en torno a 1866]
Plaza Mayor. Castilla la Vieja: Segovia](http://joaquinberchez.com/wp-content/uploads/espejo-xix-12-512x372.jpg)
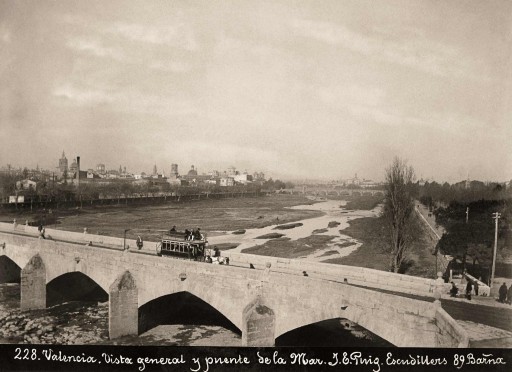
![GEORGIANA GODDARD KING, 1914-20 [hacia 1914]. Castillo. Bajo sus muros. León: Peñafiel – Valladolid](http://joaquinberchez.com/wp-content/uploads/espejo-xix-14-512x307.jpg)


















![RUTH MATILDA ANDERSON, 23-26/I/1926. [Mediodía, soleado]. Obrero disfrutando del almuerzo. Galicia: La Coruña](http://joaquinberchez.com/wp-content/uploads/espejo-xx-16-512x361.jpg)
![RUTH MATILDA ANDERSON, 8/XII/1925. [por la tarde, nubes claras]. Mercado. Balanza, mostrando el fondo de una olla. Galicia: La Coruña](http://joaquinberchez.com/wp-content/uploads/espejo-xx-17-512x365.jpg)
![RUTH MATILDA ANDERSON, 14-25/III/1926. [14.00 h.]. Hotel Roma. Fotografía tomada desde ventana Galicia: Orense](http://joaquinberchez.com/wp-content/uploads/espejo-xx-18-512x715.jpg)



![RUTH MATILDA ANDERSON, 1928. [distintas visitas 24/I - 1/II; 3-7/II; 9-11/II]. Calle llamada La Corredera Extremadura: Plasencia - Cáceres](http://joaquinberchez.com/wp-content/uploads/espejo-xx-22-512x378.jpg)





